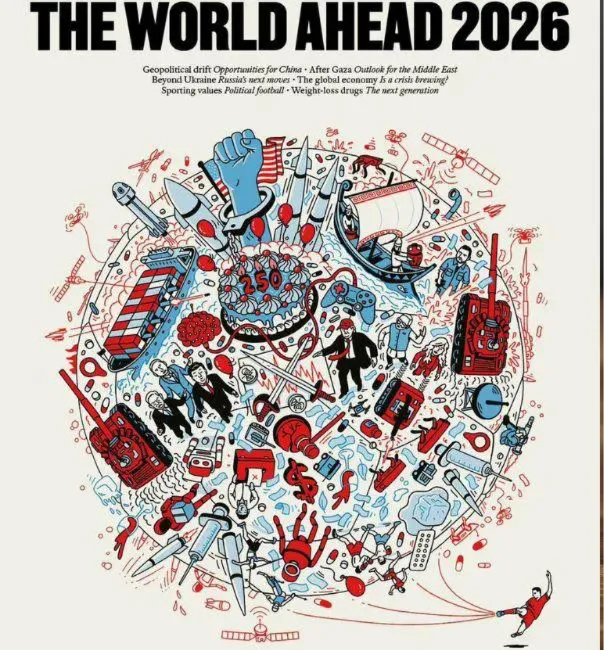VIUR , capítulo 20: El regreso de Ulrica
20/08/2025 Luis García Orihuela
POSDATA Press| Argentina

Han pasado meses desde que por primera vez viera a Ulrica, el motivo ha sido por diferentes causas. La primera, es fácil de deducir; o bien ella no subía al mismo tren que yo, o quizás, había dejado de utilizar ese medio de transporte. Yo me decanté por pensar en la segunda opción. Quizás por alguna causa ajena a mí entender, ya no requería ella el hacer dicho trayecto, aunque también podía ser que tuviese trabajo. Todo era posible y las opciones se disparaban en mi mente como dardos emponzoñados. Igual había encontrado otro trabajo mejor y había decidido cambiar de empresa; bien por ganar más dinero, o por encontrarse este próximo a su domicilio. De ser así, quizás nunca más la volvería a ver, pero algo me decía que no sería así y, que la volvería a ver en algún otro momento. Cursiva se divertía en cada uno de los trayectos que realizaba, haciéndome recordarla para luego mofarse a mi costa.
««Igual aquel día tomó el tren como algo excepcional… ¿No crees? Es una posibilidad con la que debes de contar»».
—No. A esa hora tan temprana nadie va de visitas, tampoco de compras, ni de nada por el estilo. Creo que aquel día se dirigía al trabajo. Estoy casi seguro de ello.
««¿Y quién te dice que la causa de su viaje no fuera ir a visitar a alguien enfermo?»».
—¿A primera hora de la mañana? ¿Estás de broma? No es el mejor momento para visitar a nadie… la gente decente no va a casas ajenas a esa hora tan temprana. Es una falta de educación, de no tener tacto.
««¿Y si la visita fuera en un hospital y no en un domicilio particular? Podría ser para ella misma… Acudir a un reconocimiento médico programado. ¿Quién sabe, no?»».
Con aquellas preguntas sabía que me dejaba desarmado, y yo, entraba en un profundo silencio durante el trayecto, apenas roto si se daba en el compartimiento del tren algún hecho para mi significativo.
La segunda causa fue más dramática y dolorosa. Durante algo más de un mes, el que permaneció recluido en un hospital fui yo.
El día se había iniciado con mal pie. Busqué la caja del nembutal para tomarme mi pastilla de sedante diurno sin llegar a dar con ella, decidí después de mucho buscar por toda la casa que no pasaría nada por una mañana que no la tomase, al fin y al cabo solo era una pastilla de unos pocos gramos. Grave error de apreciación y de juicio por mi parte.
Ya al salir de casa, cerrar, y echar a andar hacia la parada del Metro, me sobrevino la incertidumbre, para nada inusual, de si había cerrado la ventana del dormitorio. Ya saben, ese tipo de dudas que te asaltan sin venir a cuento y te obligan, indefectiblemente, a volver sobre tus pasos. Al que le ha pasado alguna vez sabe sin duda de lo que le hablo. Una vez te asalta la duda, ya estás perdido… tendrás que regresar, desandar lo andado y cerciorarte prestando en esa ocasión mas atención a lo que haces. Como dicen, dónde no hay cabeza tienen que haber pies. Lo curioso de esto es que, en la mayoría de las veces resulta ser una comprobación baldía, ya que cerraste bien la puerta, la ventana o lo que quiera que fuese que creyeses haberte dejado abierto en tu casa. Por el contrario, el día que no regreses a cerciorarte, ese día, y no otro, se cumplirá la sospecha inicial y al llegar a la noche o cuando demonios sea, verás que lo cierto era que tenías razón en tu presentimiento, y encima te recriminarás desde ese día y por toda la eternidad haber desoído tu «Pepito Grillo» cuando te gritaba y hacía señas de que fueras a ver. Pero como digo, el día empezó así de mal y a pesar de estar seguro encontraría la ventana perfectamente cerrada, fui tan lerdo como para ir. Ni que decir tiene que estaba cerrada.
Regresé corriendo al andén, el tren no tardaría en pasar. Todo se había ido al traste de manera irremisible, pero por unos pocos segundos conseguí al final llegar a tiempo a la parada y entrar al vagón, eso si, todo sudoroso y con la ropa desaliñada y maltrecha. No me importó. De no haber salido corriendo lo habría perdido, el tren se habría marchado sin esperarme a pesar de ser un cliente fiel, y me habría ahorrado todo lo que aconteció en el trayecto hacia la ciudad, pero claro, ¿Cómo demonios iba yo a poder saber lo que el destino me tenía preparado? Diablos, de haberlo sabido me habría quedado en casa, casi con toda seguridad. O quizás no. No sé. A veces hasta yo mismo me sorprendo de cómo soy, de mi entelequia cotidiana, y aunque proclamo a los cuatro vientos que tengo las cosas claras, luego, a la hora de la verdad, soy un mar de dudas. Pero no divago más y prosigo con mi relato.
Todo ocurrió muy rápido, o al menos así lo recordé luego de despertar en el hospital. Un joven desubicado de esos que se creen el centro del universo, que visten con ropa que no es de su talla y el pantalón le cuelga de la misma manera que lo haría si estuvieran cargados de piedras los bolsillos, le dio por hacer lo que otros muchos como él: colgarse de la barra de aluminio del techoG, ponerse a hacer flexiones ante la mirada estupefacta de los viajeros, el beneplácito y las risas de los que como él le acompañaban. Recordé entonces —después de verle hacer varias flexiones— que Cursiva me había dicho algo.
««¡Que pena no haber traído pegamento de contacto instantáneo y habérselo puesto en la barra!»».
La verdad es que la boca se me hizo agua con sólo pensarlo, habría resultado gracioso y divertido verle allí pegado sin forma alguna de poder soltarse de la barra. La gente hacía por no verle, miraban hacia otro lado y procurando no ser rozados por sus zapatillas en sus vaivenes con el ajetreo del vagón. Lo siguiente que recuerdo es como si una avispa me hubiera picado con su aguijón —metafóricamente hablando— y me hubiera levantado impulsado por un dolor repentino o una ansía incontrolada. Para cuando quise darme cuenta me había acercado hasta dónde él colgaba como un jamón puesto a secar y le había tirado del pantalón con fuerza bajándoselo, dejando al descubierto aquella ropa interior de colores diversos, sucia de varios días y un minúsculo aparato sexual, copia del David de Miguel Ángel.
*
La imaginaba respondiendo por alusiones a Castro, habría sido algo épico. Suerte tenían los cubanos sin saber que aquello solo sucedía en mi desbordante imaginación. De pronto me di cuenta de que ella había dejado de hablar para curarme y cambiar el vendaje del ojo izquierdo. Lo hizo con destreza, la muy condenada era, al menos, buena en eso. Me bajó el parpado y miró con cara de póquer. Si vio algo malo, la Asesina lo calló y tras aplicarme una pomada que deduje debía de ser muy cara por la poca cantidad que me puso en la zona afectada del ojo amoratado, se despidió con el consabido «más tarde pasará a visitarle el Doctor Benavides…».
El doctor Benavides tenía fama de ser muy bueno en su especialidad, no es que fuera el famoso Barraquer, pero fuera del hospital gozaba de una clínica privada que le reportaba pingues beneficios anuales atendiendo a famosillos y VIPS de la zona, según me dijera un paciente ingresado de los decanos del hospital cuando tuve más confianza con él. Trataba a un político importante y a su señora ,sin que este supiera, y no precisamente de afecciones en los ojos… Quizás fuera cuento, o no ¿quién sabe? La verdad es que poco o nada me importaba, salvo claro está, que dejara bien el maltrecho ojo izquierdo dejado por el tipo de las flexiones del Metro. El ojo lo tenía medio cerrado a causa del fuerte impacto recibido por su puño y con una visión turbia a modo de neblina londinense. En unos días esperaba estar fuera de aquellas paredes blancas y pasillos con enfermos que deambulaban como zombis a la espera de alguna visita y que giraban sus ávidos rostros ante la escucha del timbre de llegada de cualquiera de los ascensores de la planta. Las visitas no se prodigaban precisamente en aquel lugar. Saldría de aquel sitio deprimente y pondría distancia entre la enfermera «asesina» y «el curandero» Benavides. Al menos esos fueron mis planes en aquel momento. Pero una cosa es querer y otra muy distinta poder.
Próximo capitulo: LA EXTRAÑA CHINA SHIN SHU JE


El año arrancó con fuego: Venezuela, poder y silencios incómodos en la región
Operación Maduro, presión global y un país mirando su ombligo