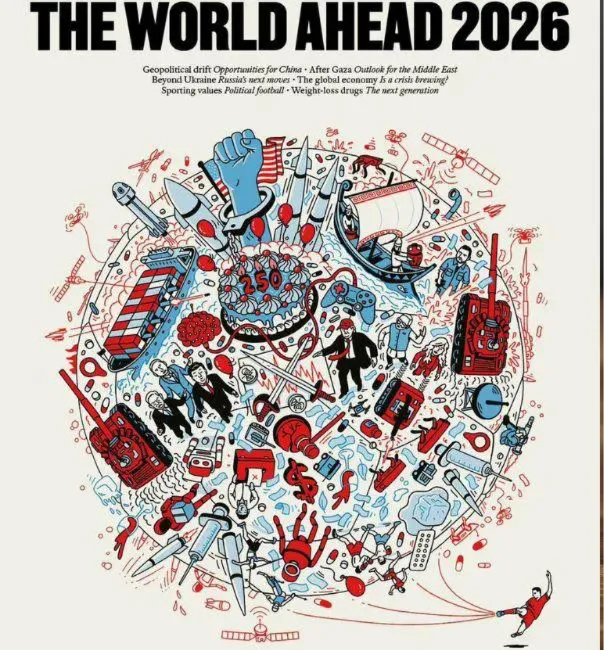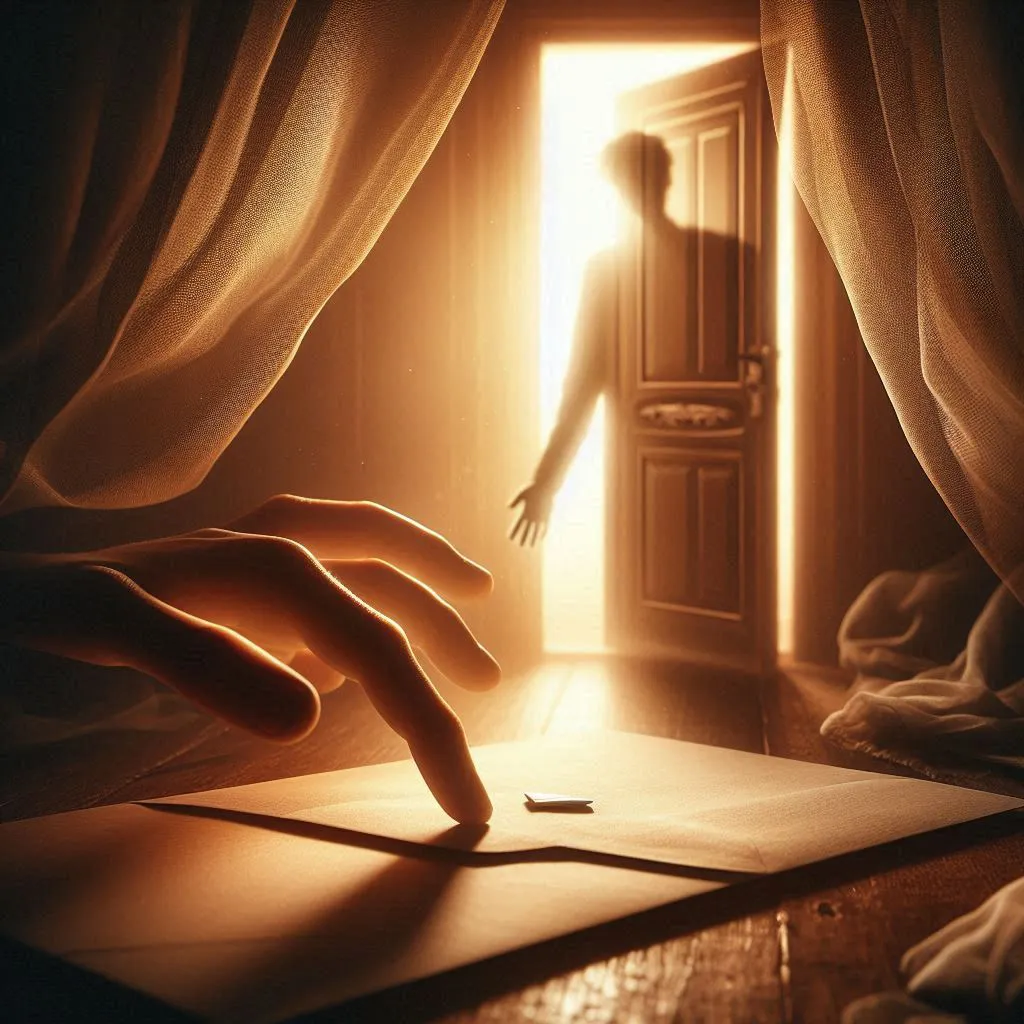POSDATA Press| Argentina
Hay historias que no nos gritan, pero susurran desde las esquinas. La recolección de basura parece un acto técnico, rutinario, pero si nos detenemos un momento... ¿qué nos dice sobre nuestras ciudades, nuestros vínculos, nuestras sombras?
En las primeras aldeas sedentarias, los residuos eran señales de permanencia. Ya no se andaba, se habitaba. Pero ese nuevo arraigo trajo consigo un dilema invisible: ¿qué hacemos con lo que desechamos? ¿Adónde va lo que no queremos mirar?
Antiguas civilizaciones, antiguos rituales en Atenas, hacia el 400 a.C., se estableció lo que se considera el primer vertedero municipal. Un lugar destinado a lo que ya no servía, pero cuya existencia ordenaba el desorden. Los romanos, con su Cloaca Máxima, entendieron que los desechos no solo obstruían las calles, sino también las almas de la ciudad. Los mayas, más simbólicos, quemaban su basura en rituales mensuales: fuego purificador como respuesta a lo desechado.
La Edad Media: la ciudad como corral Durante siglos, la basura no tenía destino. Se arrojaba a las calles, como si el tiempo la borrara. Y fueron los cerdos —literalmente— quienes la recolectaban. En París, por ejemplo, los animales se mezclaban con los transeúntes, ambos inmersos en la misma atmósfera de olvido y costumbre.

Con la Revolución Industrial llegó la sobreproducción... y la peste El Londres de fines del siglo XVIII implementó los “dust-yards”, depósitos donde se clasificaba la basura. Allí, lo inútil encontraba nuevos roles: papel reciclado, cenizas usadas como fertilizante. En 1846, una ley sanitaria marcó el comienzo de una conciencia: la eliminación de residuos ya no era solo práctica, era salud pública.
El nacimiento del servicio organizado Nueva York fue pionera, en 1895, en transformar la recolección de basura en un servicio público. Ya no era un problema doméstico, sino institucional. Caballos tiraban los primeros carros recolectores; en los años 30 llegaron los compactadores. La basura comenzaba a tener un sistema, una lógica... y una narrativa.
¿Por qué desperdiciamos tanta basura los seres humanos?

Esa es una pregunta que toca tanto lo sociológico como lo emocional: lo que arrojamos, lo que negamos
- Falta de conciencia de ciclo: En la naturaleza, todo tiene un propósito y un retorno. Pero en nuestra cultura moderna, el consumo está desvinculado del origen y del destino. Desconectamos el acto de usar del acto de retribuir.
- Acumulación como consuelo: Muchas veces compramos o guardamos cosas no por necesidad, sino por vacío. El desperdicio puede ser un síntoma de ansiedad, de deseo mal encauzado, de esa sensación de insuficiencia que el objeto nunca llena.
- Rituales que se perdieron: Los pueblos antiguos trataban los residuos con rituales de purificación o transformación. Hoy tiramos y olvidamos. Quizás lo que falta no es solo infraestructura, sino una ética del desapego consciente.
- Ceguera colectiva: En lo social, el desperdicio suele estar lejos de la vista. Hay países que exportan su basura, barrios que cargan con la mugre de otros. Invisible para algunos, insalubre para otros.
La basura no es solo lo que sobra. Es lo que nos sobra de nosotros mismos
- Cada bolsa descartada, cada objeto que pasa del deseo al olvido, cada resto que se barre sin pensar... contiene una huella. Y no me refiero a la huella física, sino a la emocional. Esas pequeñas renuncias cotidianas, esos excesos que nos pesan, esas sombras que evitamos integrar.
- La sombra como residuo interior Jung hablaba de la sombra como todo aquello que reprimimos por considerarlo impropio, peligroso o simplemente incómodo. El residuo entonces se convierte en símbolo: ¿no hay acaso basura emocional en nuestras relaciones? ¿No hay palabras no dichas, gestos negados, historias que preferimos callar?
- El exceso como ruido existencial El hiperconsumo también genera un exceso del ser. En lugar de habitar el silencio, lo llenamos de cosas, actividades, pantallas. Y cuando ese ruido deja de servirnos, lo tiramos… sin procesarlo. El residuo es lo que queda cuando nos vaciamos mal.
- La huella como eco del abandono Toda basura tiene una historia: un juguete roto, una carta quemada, un cuaderno viejo. ¿Y si parte de nuestra memoria más auténtica también termina en la bolsa negra? ¿Qué dice eso de cómo nos relacionamos con nuestro pasado?
Hoy, los residuos se clasifican, se reciclan, se monitorean. Pero más allá del plástico y el cartón, ¿qué hacemos con la basura emocional, simbólica, espiritual?
Tal vez esta historia nos quiere hablar de lo que escondemos y de cómo cada sociedad construye rituales para limpiar, no solo sus calles, sino su historia.
Microreflexión final:
La basura es lo que negamos, lo que excluimos, lo que dejamos sin nombre. Pero a veces, allí donde depositamos lo que no queremos ver, también se esconde una parte de nosotros que pide ser reconocida. Porque limpiar no es solo quitar... es también recordar.


El año arrancó con fuego: Venezuela, poder y silencios incómodos en la región
Operación Maduro, presión global y un país mirando su ombligo